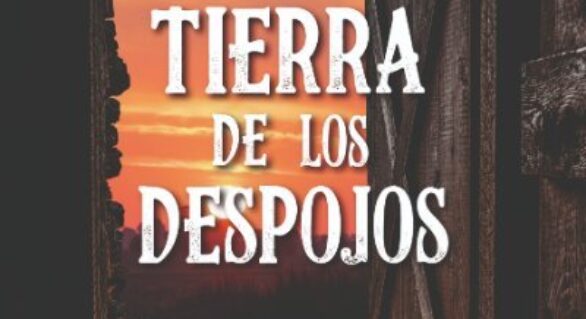
Fragmento de la novela de Hugo Muleiro.
Capítulo I: Angelo, estudiante universitario de una familia pudiente, viaja a la ciudad de La Cúpula para una sesión de terapia que sigue por imposición. Como casi todo lo que hace, el viaje le causa aburrimiento y hastío, en medio de recuerdos deshilachados.
El acercamiento a La Cúpula se vuelve más palpable cuando el autobús, en lo que parece el esfuerzo último, traquetea en el giro a la derecha, abandona la ruta secundaria que desemboca en la carretera y, al cabo de otros seis kilómetros, estará ante el ingreso principal a la ciudad. El sol queda por fin a espaldas de Angelo y, como varios de los pasajeros, se siente un sobreviviente. Este tramo es más ágil, la carretera tiene tres carriles para cada sentido de circulación y luego sólo quedará el trajinar por la ciudad, la trepada lenta por calles exageradamente amplias.
El golpe de los rayos del sol sobre las vías del ferrocarril que en otro tiempo dio vida a la zona, que la conectaba con la capital pero también con el este y sus playas, acompaña el avance. Aunque ya inútiles, los rieles corren paralelos a la carretera, como vigilantes obstinados e incansables.
Para Angelo siempre es igual con las playas: sólo mirar hacia allá, camino adelante como lo tiene ahora, y el anhelo reaparece y lo transporta. Casi puede sentirse ya en el este, parado en la arena, inmovilizado ante el juego de la progresión de la luz, con las olas moviéndose al compás de la inquietud dulce que sintió la primera vez, tan niño era, cuando fue hasta la orilla con su madre y su padre, una de las raras ocasiones en que ella insistió, se empecinó, discutió. La recuerda erguida, vital, sin esconderse. Se escuchó su voz y puede evocarla, cuando doblegó el desprecio y la condena a sus módicos deseos.
– Quiero que Angelo vea el amanecer, y que lo vea con su madre.
Como pocas veces, como nunca, resistió la protesta rabiosa de papá mientras iban caminando:
-Qué ganará éste con la salida del sol, hay que ver tanta estupidez, levantarse a las 6 de la mañana en vacaciones para pararse en la playa como tres idiotas, como si fuéramos esos hippies de mierda.
La mano que la madre le aferró con determinación fue sostén suficiente para sobrellevar el pánico que el niño apocado sintió ante la escalada de furia, una más en la cuenta. Mucho tiempo después, cuando juntó fuerzas para permitirse pensamientos y conversaciones imaginarias en que lo insultaba y condenaba, llegó a decirse que su padre fue aquella vez a la playa sólo para que ellos no perdieran de vista ni un segundo su desaprobación. No quiso regalarles el sosiego, el recreo modesto. Pero aquella vez al menos no consiguió que ella desistiera.
Su piel de niño se erizó con la salida del sol, único espectáculo natural capaz de conmoverlo entre los muchos a los que con sus dos hermanas fue llevado, invariablemente cada verano y algunos inviernos, hasta que comenzó con la facultad, hace tres años, y como el padre reprochó tantas veces: ¡con dos años de retraso! ¡Llega a la facultad a los 21 años cuando todos los muchachos, aunque no sean gran qué, lo hacen a los 18 ó 19! Todo porque este inservible –le apuntaba a él pero le hablaba a ella, porque la culpaba- no tuvo la picardía suficiente para terminar la escuela a tiempo. Porque no me dirás que hace falta gran inteligencia en esa escuela a la que lo mandaste, nada más ser un poco despierto.
La curva pronunciada de la carretera hacia el insulzo tejido urbano de La Cúpula lo saca de esta encerrona de la memoria, que a veces lo estorba con tozudez. Está a la vista, detrás de la desmesurada torre del campanario, el extremo de las serranías en las que la ciudad se recuesta y por las que viene trepando cansinamente, al paso de los años. Ascenso imperceptible, aunque los habitantes más viejos se declaran asombrados por las construcciones aisladas que aparecen en las laderas, prolongando el eje central de la ciudad hacia las elevaciones, como si quisieran acercarse a ellas a costa de precariedad. Si hasta parecen esmerarse en un contrapunto desfavorable con las grandes residencias que se extienden lustrosas al oeste de la catedral, casas de dos y tres plantas engalanadas por jardines de flores multicolores, en los que el agua de las piscinas se entibia con el sol de la mañana a la noche.
Para Angelo el panorama nunca varía. Hacia el este, siempre es hacia el este se dice, los cerros toman más altura, se engrosan y multiplican, pero los fundadores timoratos eligieron este extremo, aquí donde todo termina en vez de empezar, asentando a la parte alta de la ciudad en lomadas insípidas, como si no hubieran tenido coraje para adentrarse un poco en las cuestas y valles y beneficiarse con la vegetación más intensa y colorida. Ellos se recostaron en la amabilidad del terreno poco menos que llano, le dieron la espalda a la montaña, como si les hubiera resultado imperioso tener la mirada puesta siempre en los benditos cultivos, custodiarlos al despertar y echarles un vistazo antes de dormir después de andar por ellos todo el día. Luego, décadas y décadas en que nadie se atrevió a desafiar la decisión, salvo los que por impulso de la expansión empezaron a subir, en especial porque es más económico un terreno en una ladera inútil para grandes cosechas que en la sagrada planicie, donde las familias de antaño y las empresas de ahora siempre codician una hectárea más para el cereal generoso y el ganado rendidor.
El autobús se evade por la derecha de la carretera, donde los automóviles devoran febrilmente los kilómetros hacia las playas y, a la inversa, hacia la capital. Remonta con pereza el puente para cruzarla. Atraviesa luego con descuido las vías inútiles, rodeadas por los restos lastimosos del barrio ferroviario. Los grandes espacios para las maniobras de los convoyes de carga, sus enjambres de rieles, están cubiertos por una maleza que confirma el cuadro general de abandono. Algunos viejos vagones están arrumbados, su madera arrancada para mejores fines, otros incendiados por motivos que nadie se molestó en explicar.
Desfilan los primeros comercios del barrio bajo, los más todavía cerrados, otros clausurados para siempre, sin rastros de la gloria que en su tiempo pudieron conocer gracias a la proximidad de la estación. Resoplan los frenos en cada detención para que asciendan pasajeros que no juntan fuerzas para resistir el calor en las diez o quince cuadras que los separan de sus obligaciones en el centro. La mayoría de las casas están vencidas, sin esperanzas, pero de a poco van alternándose otras con mejor porte, recuperadas y ahora impecables, si parecen recién hechas y compiten con las nuevas.
El autobús va a marcha lenta, como si el conductor se cuidara del tránsito, casi nulo a estas horas, y deteniéndose siempre cada dos cuadras, ahora también para los que descienden. Él deja que avance, que se acerque a la parte más céntrica, que pase frente al palacio municipal que da a la plaza custodiada por la catedral e intimidada por su cúpula, altiva ante la medianía que la rodea, y que siga unas manzanas más hasta ingresar pesadamente a la terminal nueva, prácticamente inactiva, sin gente en sus diez plataformas. No es el tramo del día en que llegan o parten los servicios a los puntos más lejanos ni de los que vienen de un extremo y van hacia el otro, con el cometido fatigoso de entrar para una parada en La Cúpula en lugar de seguir de largo por la carretera.
Angelo tiene casi 50 minutos en blanco hasta que comience la sesión, porque el autobús parte de Esnopes cada una hora y media. Conoce los escaparates de las tiendas deportivas y de ropa informal, los únicos que le gustan, de tantas veces que debió atravesar la misma espera. Lleva algunos de los muchos apuntes de la facultad cuyo estudio tiene pendiente pero no se imagina un solo lugar medianamente grato para leer sin que el calor lo aplaste y lo adormezca aún más, multiplicando la pesadez que apenas le permite arrastrar los pies para salir de la terminal y avanzar casi solo por una de las calles que desemboca en la plaza. La cruza en diagonal, llega a la esquina del banco principal, ya cerrado, y se deja llevar por un declive leve, alejándose de los cerros. Las ofertas de varios comercios quieren tentarlo con fabulosas posibilidades de renovar el teléfono móvil y acceder a maravillas tecnológicas. Pasa por dos o tres hoteles con persianas bajas, sin una sola muestra de presencia de pasajeros, parece que transcurren los días a la espera de viajeros que jamás llegarán.
Las ramas de los árboles se hamacan levemente, también casi sin fuerzas, doblegadas por el aire hirviente. Tiene que recorrer nada más tres cuadras para llegar al consultorio y como lo abruma la posibilidad de aguardar parado ante la puerta ingresa titubeando a una cafetería y heladería donde dos niñas parlotean ante la lista de las cremas que se ofrecen, con interminables idas y vueltas sobre una elección que les demanda toda la energía de la que disponen para estar en el mundo.
Se echa en uno de los asientos y quiere concentrarse en anticipar los sabores de los helados que pedirán las niñas, mientras la mujer que despacha va y viene por detrás del mostrador, sin premura, poniendo orden. Pasa lento un automóvil y él alcanza a ver que va con ventanas cerradas, el conductor gozando del aire refrigerado.
El padre se niega a cederle uno de los dos automóviles que casi nunca usa y están en los garajes de Huertas, pues se mueve siempre con la camioneta todo terreno que renueva cada año para andar por los caminos del campo, ir a los molinos, de vez en cuando trepar a los valles superiores, entre los cerros, donde extendió últimamente dominios para unos cultivos misteriosos.
– Hay que apurar el trote en la facultad, acá hay cada vez más cosas que administrar.
Así lo había desafiado meses atrás, aunque las referencias a su proyecto para que se prepare y lo escolte en el manejo diario de los negocios son cada vez más espaciadas, como si se le escurriera lentamente la esperanza de que fuera capaz de hacerlo. Las dos hermanas habían quedado al margen del plan: que se hagan doctoras, abogadas o cualquier cosa, que se casen y abran las piernas como una mujer debe y que tengan sus hijos, el campo no está hecho para que lo manejen mujeres, así espetaba el padre para afrontar los reclamos balbuceados esporádicamente por su mamá sobre todo en nombre de Rosario, la segunda de los tres, nada silenciosa ni conformista, y menos aún temerosa. Contraste total con la mayor, Adelina, quien jamás sugirió siquiera la posibilidad de incursionar en cosechas, compras de insumos, cálculos de costos, contratación de personal, gestiones de ventas y, en años más recientes, manejo de algunos comercios en Esnopes y La Cúpula y después inversiones de las que nadie en la familia tiene precisiones ni se atreve a pedirlas.
Hugo Muleiro es escritor y periodista. Trabajó en agencias de noticias, diarios, radios y publicaciones digitales. Es autor de dos libros de ensayo sobre periodismo: Palabra por palabra. Estructura y léxico para las noticias y Al margen de la agenda. Noticias, discriminación y exclusión . Con su hermano Vicente escribió tres obras de investigación política e histórica, Los Garcas, Los Monstruos y La clase un cuarto. Participó en el libro La esperanza insobornable: Rodolfo Walsh en la memoria, entre otras publicaciones. En 2007 creó la revista digital “La Poesía Alcanza”, que actualmente dirige (www.lapoesiaalcanza.com.ar). Tierra de los despojos (MT Editores) es su primera novela publicada.
